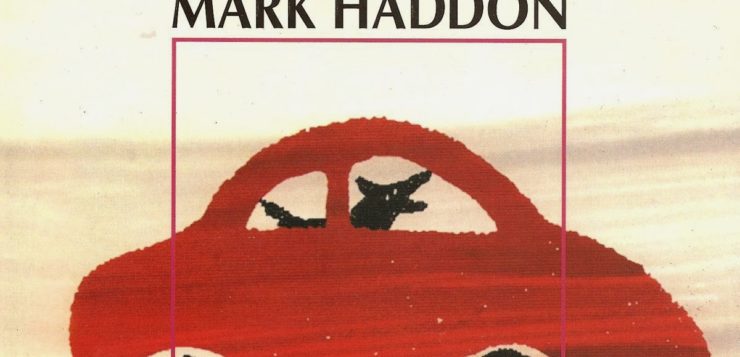O, mejor dicho, para saber por qué tengo tantos libros (muchos más de treinta, como aconseja una tal Marie Kondo) y me cuesta tanto salir de ellos, aunque la proliferación a veces me impide encontrar lo que busco.
En ella, por supuesto, hay tomos y colecciones inamovibles que poseen derechos adquiridos desde tiempos ya lejanos: todos los que heredé de mi tía María Elisa, tanto durante su vida como en su amarga despedida de este mundo. Esa es la mejor parte de mi colección, porque mi tía —a quien jamás vi leyendo otra cosa que no fueran las novelas de Corín Tellado, que yo mismo le traía de la tienda de la esquina— solo compraba lo mejor; es decir, obras escogidas de autores indiscutibles en ediciones de lujo. Así, atesoro con fervor los hermosos volúmenes de Aguilar, la colección de biografías históricas Forjadores del mundo moderno, de Charles Seignobos, y tantos otros libros, famoso o anónimos, que me han ido coleccionando a lo largo de mi vida.
Por supuesto, aunque se suela decir lo contrario, a veces (cuando el autor es desconocido) es fuerte la tentación de eliminar algún libro por el título o por la portada, como es el caso de una obra llamada El curioso incidente del perro a medianoche (Salamandra, 2003), de alguien llamado Mark Haddon, cuya presencia en mi casa no he podido explicarme, pues dudo que yo hubiese comprado un libro con ese nombre y, menos probable aun, con una carátula a todas luces ilustrada por un niño. De tal manera, me llevé el ejemplar “condenado” a la cama, mi lugar de lectura favorito, para darle una somera ojeada y sacarlo del parnaso literario en que consiste mi biblioteca…
Sin embargo, lo sorprendente fue que la lectura me atrapó de tal forma que en pocos minutos alcancé la página 59, mientras las risas por tan divertida y contagiosa narración iban atrayendo poco a poco el interés de mi Rossy, que disfruta mucho cuando mis lecturas desatan las más espontáneas risotadas, que no intento ni puedo controlar. En conclusión, pasada la medianoche ya había leído 159 páginas, superando cotas increíbles de diversión, suspenso y drama ajustadas de manera armoniosa mientras seguía las peripecias de un singular quinceañero que un buen día, aconsejado por su profesora del instituto para niños con “necesidades especiales”, decide escribir una novela policíaca, armado solo con su erudita pasión por Sherlock Holmes, su curiosa personalidad (que oscila entre el autismo y el síndrome de Asperger, muy cercano en mi imaginación al genial Sheldon Cooper, de La teoría del Big Bang), su fascinación por los números primos, su incapacidad de mentir y el misterioso asesinato de un perro caniche llamado Wellington.
Así, lo que comenzó siendo una formalidad para sacar de mi casa un libro sin importancia se convirtió en un aprendizaje de cómo enfocar una historia, trazar un personaje distinto y saltar sin previo aviso de una novela cómica a una dramática, cuyo protagonista nos roba el corazón sin aspavientos ni trucos propios de Balzac o cualquier otro autor consagrado.
Por tanto, resulta refrescante hallar un autor que sorprende con un estilo directo y sin adornos, tan lejos de los reflectores que deifican a autores cuyo nombre prefiero olvidar y su obra, ignorar. Sobra decir que al ver que me quedaban tan pocas páginas de diversión decidí bajar la velocidad de la lectura.
Para regocijo de algunos, debo comentar que esta novela ganó el premio Libro del Año Whitbread (en 2003), el premio al Mejor primer libro para jóvenes lectores (en 2005) y el Premio para Escritores de la Commonwealth como mejor primer libro (en 2004).
Autor: Orlando Plata González