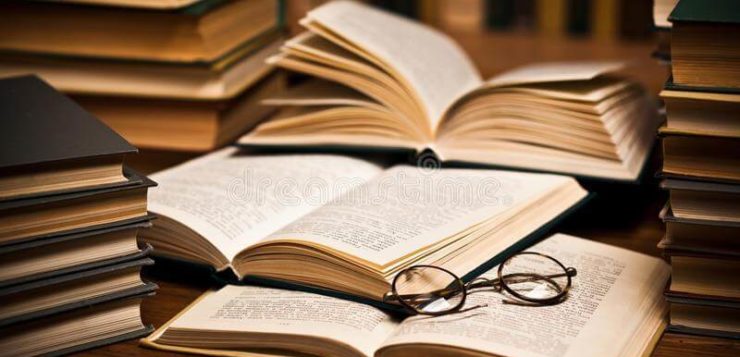Están ahí, totémicos. Obras maestras de la literatura universal. Libros reverenciados por unos, vilipendiados por otros. En su interior suelen albergar una cantidad ingente de páginas, frustraciones lectoras y múltiples interpretaciones —filosóficas, sociológicas, y un sinfín de icas—; llenan infinidad de artículos literarios en periódicos y revistas, copan algunos debates —de poco alcance mediático, todo sea dicho— y soportan el paso del tiempo. Son obras difíciles, ilegibles de un modo fácil y que obligan a un esfuerzo titánico.
¿Por qué existe esa fascinación por los libros complicados, la llamada alta literatura?
En un artículo de Kiko Amat escrito en El País se podía leer el siguiente titular: «Ni Joyce sabía de qué iba su “Ulises”». A lo largo del artículo se desgrana muy por encima la poca coherencia del texto, una sucesión de páginas, capítulos y escenas que son la clara muestra de un ejercicio de literatura experimental. No busca comprensión, ni halagos: son los textos de un hombre —James Joyce— que se propuso enardecer a expertos literatos y lectores. De nuevo, en ese artículo, se puede leer: «Joyce, lejos de avergonzarse por sus demandas, se jactaba de que había escrito aquella cosa [“Ulises”] “para tener ocupados a los críticos 300 años”».
Usando la jerga actual, se podría decir que Joyce buscaba trolear a los expertos porque era un tipo peculiar, con una relación más peculiar todavía con el mundo académico. ¿Por qué, entonces, una obra que sin duda debería haberse circunscrito a un ámbito muy reducido terminó por ser una de las obras más conocidas del siglo XX?
Podrían ser muchas las respuestas y ninguna sería del todo verdad.
Ulises, como muchas otras obras —podríamos nombrar La broma infinita, En busca del tiempo perdido, la más reciente Solenoide, y un largo etcétera— adquieren la categoría de desafío; para quienes se atreven a leerlas supone algo más que una simple lectura, es una afrenta a su propio intelecto, una provocación que obliga a hacer una demostración del más altivo de los egos. Esa dificultad es la que poco a poco va labrando la fama de esa clase de obras, hasta alcanzar un estrellato literario que ya no abandonan.
Otro argumento sería que hoy, más que nunca, se vive de las modas. La literatura no es una excepción. Por si fuera poco, las letras siempre han ido ligadas a una suerte de elitismo —presente en todos los ámbitos artísticos— que ha encontrado en la era de la saturación informativa un medio perfecto para apuntalar sus cimientos. Antes, quizás, las obras difíciles se leían para demostrar una teoría, estudiarlas desde el ámbito literario o rebatir su propia naturaleza; hoy en día se leen para presumir de ser un o una intelectual, colgar cientos de fotos en las redes sociales y esperar las alabanzas. En ese ejercicio de egocentrismo, este tipo de literatura encuentra su lugar perfecto. ¿Qué mejor manera de presumir que habiendo leído —o decir que se ha hecho, algo que da para otro artículo— ese libro imposible de leer, reservado para las más altas mentes del planeta? El hambre con las ganas de comer.
Leer es un placer, reza el dicho. Pero también es un ejercicio mental, es una práctica intelectual. Y a veces ha de ser difícil, ha de obligar a ir más allá de nuestros límites, forzar nuestra capacidad. ¿Son esas obras de “alta literatura” —palabro horrible pero que servirá para entenderlo— el medio? No necesariamente, porque esa literatura está en parte impostada. No es necesario leer la famosa escena de la magdalena de En busca del tiempo perdido para evolucionar nuestra capacidad de raciocinio o pensamiento.
Llegados a este punto, cabe aclarar que lo dicho anteriormente no significa que Proust o Joyce —por ejemplo— escribieran obras menores, o que estén sobrevaloradas; lo importante es poner en valor la subjetividad del lector o lectora. Han de poder decir sin vergüenza que les ha parecido un tostón, algo insoportable o un galimatías sinsentido que les ha obligado a dejar de leer. No pasa nada. Pero el mundo del postureo es poderoso, y el literario no escapa a ellos. Pese a todo, son las lectoras y lectores quienes al final han de decidir si ha valido o no la pena leer esas obras, adentrarse en un esfuerzo que muchas veces no es recompensado. Leer es personal, y las conclusiones también deberían serlo en parte. Sinceras y sin el filtro de la posterior opinión pública —inevitable en la actualidad—.
Estas obras tienen el poder de desesperar, de atormentar y de hacer dudar sobre la capacidad intelectual de quienes se atreven con ellas. Su lectura puede durar meses, largas horas en las que muchas veces se tiene que leer y releer una única página varias veces, llegando a la conclusión de no haber entendido nada; hay obras que requieren de varias lecturas para empezar a atisbar algo así como una trama o una intención —si la hubiera—. Y lo que es peor, una vez superado ese desafío las conclusiones no mejoran. Puede quedar la satisfacción de haber terminado, pero más allá de eso su visión del mundo seguirá siendo la misma.
No debería de extrañar ese vacío final, pues la literatura no deja de ser el diálogo a la nada de quien escribe, su particular visión del mundo. Y eso no debe significar que cambie la nuestra. A veces pasa, a veces no. No todas afectan por igual a quien las lee. Tampoco influye la calidad o profundidad de esas obras con el cómo puede influir en una lectora o lector. El diálogo literario lo crea el escritor o escritora, pero lo absorbe la lectora o lector. Y hay historias como personas en el mundo.
Obras tostón, tótems de la literatura, libros eternos… los calificativos para esa “alta literatura” podrán ser interminables y en el fondo dan igual. Lo importante es que, tal vez, deberíamos empezar a ser honestos con nosotros mismos y admitir que, en el fondo, son sólo obras que han de ser leídas por quien tenga ganas de hacerlo, y no para distinguir entre la buena o la mala lectora, o entre el lector culto del principiante.
Y es que Joyce, ironías del destino, sólo quiso reírse de quienes iban de elitistas.
Autor: Cristina García Pérez
Leer más en: Hablando con Letras